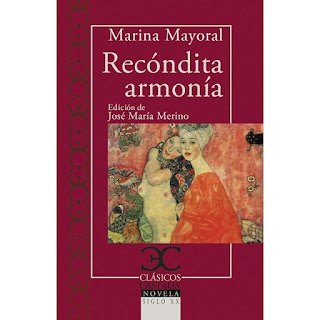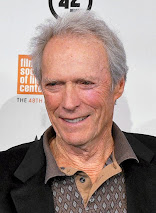De nuevo reitero que me gustan mucho los autores puente entre dos culturas, entre dos o más países porque son quienes mejor pueden explicarnos el “Así nos ven” y “Así los vemos”.
Americanah es una novela poliédrica que suscita un gran debate lleno de componentes sobre el amor, su búsqueda o renuncia, sobre el racismo, sobre los contrastes culturales, la identidad, el poder, el machismo como añadidura -el obvio que salta a la vista y el enmascarado-, habla de los sentimientos ambivalentes y en evolución dado que los personajes van aprendiendo durante el recorrido, con sus luces, con sus sombras, con sus humanas contradicciones, miedos y valentías, sueños y expectativas de desarrollo en los EE.UU. truncados si la beca no cubre los gastos necesarios para malvivir allí, describe las dificultades para encontrar trabajo, cualquier trabajo con independencia de la alta preparación o especialidad de quienes lo solicitan, se fija en las decepciones y penurias que de inmediato colocan la etiqueta de inmigrante -con o sin papeles- que despierta la xenofobia irracional.
Ifemelu, la protagonista nigeriana, se sintió negra por primera vez nada más bajar del avión en el aeropuerto estadounidense, la novela cierra en círculo y ella dejará de sentirse negra nada más subir al avión de regreso a su país, tras una década.
Una historia en la que la autora utiliza espejos enfrentados no para comparar sino para establecer el contraste entre Nigeria y Norteamérica, y ninguna de las dos naciones se librará del retrato fidedigno con lo bueno y con lo malo.
Comienza en una peluquería en la que la protagonista tendrá que pasar seis horas para volver a lucir en su cabello las trencitas, podría parecer un detalle simplemente descriptivo sobre estética, pero sin embargo en este caso el dato es más profundo ya que tiene que ver con la identidad, de paso los lectores comprendemos la enorme dificultad que conllevan los alisados del cabello afro, tal vez –al menos en el tiempo en el que se desarrolla la novela, al comienzo de su llegada a Norteamérica, finales de la década de los 90 del siglo XX- por la imposición tácita de peinarse y vestir como las mujeres blancas para encajar allí. De nuevo nos encontramos frente a la preponderancia de la imagen, sin mirar en primer lugar si la persona puede ejercer o no con eficiencia el trabajo lleve la indumentaria y el aspecto que quiera o que sienta que se le adapta mejor o le identifica. Nunca me ha gustado la máxima de “Donde fueres haz lo que vieres”, porque quizá lo que estás viendo no tiene por qué ser bueno. En España también pasa con el pañuelo de las musulmanas o las rastas, pendientes y tatuajes, a menudo no se sabe mirar a la persona que los lleva ni su capacidad o cualificación, tanto si la tiene como si no, el potencial siempre está presente y cada persona vale y sirve para algo y lo puede demostrar si no la adocenan.
Acompañaremos el amor entre Obinze -hijo de una profesora de universidad nigeriana- e Ifemelu, hija de unos padres acomodados también nigerianos, dos familias africanas cultas, en un país del gran continente sin grandes esperanzas de prosperidad entre dictaduras y conflictos, que ven marchar a sus hijos al “extranjero” en busca de una existencia mejor, o de los conocimientos necesarios para alcanzarla. La hija se dirige hacia el “sueño americano” y Obinze que era quien más deseo y admiración tenía por la cultura estadounidense, no obtiene el visado. Para colmo de desdichas un mal día Ifemelu desde allí deja de tener contacto con él, no le escribe y tampoco le llama, sin mediar palabra ni explicación, el lector sí conoce la causa, él no. Y ese es uno de los ejes principales alrededor del que gira la novela.
La madre de Obinze finalmente al ver la congoja y desesperanza del hijo, y la falta de oportunidades en el país de nacimiento, rompe con sus principios y miente llevándolo como ayudante para los cursos que ella va a impartir en Londres, lo que vendrá después para él será buscarse la vida, y en los periplos de ambos jóvenes iremos viendo las andanzas de los dos protagonistas por separado.
La autora alterna sus existencias de manera magistral intercalando los saltos en el tiempo hacia atrás y hacia delante a través de la cronología emocional que como sabemos no respeta fechas sino evocaciones que traen y llevan los recuerdos al presente a través de los sentidos: un olor, un sabor, una añoranza…, de esa manera contemplamos exteriores ambientales e interiores anímicos y sentimos cómo estos se trenzan y entrelazan.
LA VIDA MANCHA.
Asistiremos en el camino a la venta del alma, a la pérdida de la inocencia en más de una ocasión, y en más de un personaje, no en vano conocemos desde el principio que Obinze, casado con Kosi en el presente del libro y con dos hijos, adquirió su fortuna como testaferro en su país en el que dichos tejemanejes no se consideran corruptos ¿claudicación?, ¿oportunismo? De nuevo la lectora o el lector deciden. Desconocemos como llegó hasta ahí y por qué. La intriga está servida.
LOS MATICES DEL AMOR.
¿Hasta qué punto tienes derecho al compromiso, incluso del casamiento si en tu cabeza y en tu corazón sigues enamorado de otra? Ahí dejo otro de los debates que la novela suscita, al menos para mí: ¿sabemos distinguir la diferencia entre cubrir necesidades o amar?, ¿entre elegir una vida regalada -tras enormes penurias- o esperar? En esta parte surge el dilema: ¿Está bien emparejarte o casarte si aún no has zanjado el sentimiento por la relación anterior?, y la pareja cuando sabe que no es querida plenamente y que no ocupa el primer lugar en los sentimientos de esa persona ¿qué debe hacer?,¿dejar que se vaya, o presionar para que se quede, aun siendo consciente del desamor? Eso que tal vez mal llamamos, conquistar: ¿luchar por él o por ella? ¿Tener objetivos comunes? De nuevo quienes recorren las páginas deciden, pero ya anticipo que es fácil juzgar desde vidas más lineales, y muy difícil ponerse en la piel de los demás, nunca mejor dicho en el caso de la novela.
INDEPENDENCIA Y AMOR PROPIO.
A menudo opinamos como si la independencia económica fuera la panacea para la liberación, véase la vida de Tina Turner para demostrar que no, la grandísima cantante poseía el talento inconmensurable y era la generadora del dinero, y sin embargo vivió durante mucho tiempo con Ike a tortazo limpio y menosprecio, por tanto la dependencia es algo más profundo incrustado o inculcado en la psique, una cárcel del alma que todavía hay que estudiar en todas sus aristas, así que en mi opinión éste es otro de los temas más concretos que plantea el argumento de Americanah, además de los globales como el racismo, la violencia, la discriminación, la identidad, el género y la historia, el desprecio al pobre, el sentimiento de superioridad y el de inferioridad…
Por supuesto que la independencia que proporciona el trabajo remunerado es muy importante, pero el dinero del otro también puede estar siendo controlado con descaro o sutilmente. En el caso de Uju -uno de los personajes femeninos primordiales de este entramado- hay que considerar más elementos, la tía Uju es doctora en medicina en Estados Unidos, sin embargo, tuvo que salir de Nigeria por pies, con una mano delante y otra detrás y un hijo en su seno, cuando su amante, un alto mandatario del país muere, y ella es acosada y amenazada por la familia de él. Uju vivía lujosamente aunque nunca tuvo ni bienes ni inmuebles a su nombre, ni siquiera dinero en efectivo, tenía que pedírselo a él si daba su beneplácito, y sin preguntarse de dónde salía, podemos interpretar que en cierto modo se prostituye o que es considerada desde fuera una mantenida, lo que en nuestro país hace muchísimo tiempo se etiquetaba como “tener una querida” fuera del matrimonio, pero más adelante comprenderemos, al menos así lo he interpretado, hasta qué punto se hallaba incrustada en su ciudad natal y en las mentes femeninas la idea del matrimonio como muestra de triunfo, y la falta de él como fracaso para las mujeres, o la de tener un hombre al lado como protector, como única forma de ser respetada, en resumen: el casamiento como destino o prioridad, ella se crio en un ambiente en el que el lector puede pensar que también influye el deseo de juntar dos economías para vivir mejor, ahí late otro tema para debatir: las relaciones por conveniencia. Lo cierto es que también Uju está en proceso de evolución, y no siempre le resulta fácil discernir cómo quiere que se desarrolle su vida en un país con otros códigos, cuando se ciega incluso por un botarate que es una rémora para ella. ¿Funciona la búsqueda de un buen partido? Ahí os dejo el interrogante.
La novela toca absolutamente todos los temas cruciales y en cada uno de ellos mete el dedo en la llaga, como el de que en EE.UU. los hijos se vuelven extraños y desconocidos para sus padres debido a la distancia que establece el sistema educativo y a la voracidad del mundo laboral para que todo el prestigio se traduzca en dinero como único triunfo, y sin considerarlo avaricia. ¡Viva el deslumbrante becerro de oro!, ¡único dios al que adorar!
El recorrido que hace la escritora para presentar a las ciudades que habita tiene que ver con los cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Y no siempre lo que ves, lo que oyes, lo que hueles y lo que tocas sabe bien. Desmitificar, desbrozar lo propagandístico y bajar al suelo lo idealizado si no es real es un ejercicio necesario para hacer honor a la verdad desde todos los enfoques, en ese sentido la novela escuece y nos apela a todos. No es bueno ver el mundo a través de la pantalla del televisor, por ahí nos colonizaron con su cultura barnizada y atractiva. Hoy sabemos que el sueño americano fue un bluff y es que en todas partes cuecen habas.
ESTILO
La vocación de estilo en la narrativa de esta autora es realista, muy americana y cinematográfica, el tono resulta triste, más agrio que dulce, amargo, irónico, crítico…, pero por algo Chimamanda N. Adichie es licenciada en Comunicación y también en Ciencias políticas, la capacidad de llegada que tiene es muy grande, no puedes parar de leer, con buena distribución de los elementos sorpresa, la novela es preciosa aunque afecte personalmente y atrapa y seduce al lector sea hombre o mujer.
AMBIENTES
Los recursos que utiliza son sencillos: reuniones en distintos ámbitos como el universitario o el laboral, en las que se limita a dar un paseo -semejante al que se realiza con una cámara- para presentar a cada uno de los miembros del grupo, en dichos encuentros surge el postureo esnobista muy similar en todos los países, seas negro, blanco o verde: los universitarios resultan teóricos y a veces recalcitrantes en contraste con las reuniones laborales que suelen ser más pragmáticas, pertenecen a realidades distintas, pero complementarias y siempre necesarias. Ifemelu escucha las conversaciones y contempla el lenguaje de los gestos, lo que ocultan, lo que aparentan, sus frustraciones, en qué mienten…, quienes leemos dichas páginas deducimos la línea de pensamiento predominante que subyace o a la que se entregan.
VAMOS A DISECCIONAR
La novela trata el racismo, sí, pero a veces parece más bien un eufemismo que minimiza los verdaderos ingredientes que lo alimentan, y siempre son el sentimiento de superioridad por el poder que otorga el dinero obtenido -¡qué paradoja!- por usurpación y robo precisamente a los países que desprecian, a los que arrancaron sus bienes y riquezas en una tierra que se construyó con inmigrantes europeos tras el exterminio de quienes habían nacido en ella.
Americanah también muestra la otra cara, la de la condescendencia. Ifemelu lamenta en su interior no pertenecer al país que da, sino al que pide, la caridad mal entendida es humillante, y que te consideren inferior sin serlo resulta doloroso.
Sabemos desde el principio del relato que la protagonista se mueve en medio de una balanza emocional que hace difícil el equilibrio, Ifemelu es un corazón dividido, desarraigado, decepcionado, ella nota por debajo como subyace en los estadounidenses con los que se relaciona el sentimiento de que debería estar profundamente agradecida, sin embargo, piensa que no tiene por qué felicitarles por disminuir el racismo ya que esa lacra criminal nunca debería haber existido.
Añado que es un derecho caminar por todo el planeta hermanados, puesto que el intercambio de saberes es lo que de verdad enriquece el mundo.
En un mapa físico no hay rayas, sólo cordilleras, ríos, montañas, mares y océanos, con un sol y una luna que salen cada día para todos, al igual que las estrellas para nómadas y sedentarios, hay que elevar la mirada a los cielos surcados por las aves que se trasladan, y bajarla hacia los mares navegados por los peces que no pasan por aduanas.
Sé que nos extinguiremos como especie porque somos imbéciles, crueles sin radar para el raciocinio. Cuando las personas tienen miedo se deshumanizan y buscan a alguien con mano dura al que arrimarse ¡vivan las cadenas! sin saber en qué lío de nueva esclavitud se meten.
Como feminista la autora muestra el abuso y la desigualdad porque dentro de dichos atropellos a ellas se les añade el sexual, dando por hecho tal vez que al ser negras son más ardientes y tragan con todo. En fin…
A veces Americanah parece una confesión en la que la protagonista no se escabulle ni escatima quedar mal.
En una historia tan viva como la que nos cuenta Chimamanda es lógico discutir con los personajes. Hay detalles que me molestan, he sentido -quizá sin razón- que tampoco ella respeta a su madre, se respira entre las líneas la adoración por el padre, a la madre no la conocemos, queda mostrada como una caricatura metida en el rol: ama de casa beata, la hija sólo echa de menos su comida, sin embargo es una mujer, de la que no conocemos más que la cáscara, una mujer que busca –equivocada o no- en las distintas religiones, y en ese escarbado se trasluce su ansiedad, y un afán de pertenencia, y es que de machirulos y machirulas pecamos todos en muchos momentos, en especial cuando somos hijos desconsiderados y egoístas, por supuesto hablo por mí, no por mis hijas, algo sí hemos avanzado, y no estorbaría elaborar una especie de decálogo que enumerase todos los micro-machismos, y micro-racismos que descargamos sin pensar, al menos yo lo agradecería, para darme cuenta en primer lugar, y sobre todo para no hacer daño ni siquiera justificándome en el desconocimiento o en la buena intención.
En otro pasaje vemos como Ifemelu se avergüenza de sus padres cuando van a verla, eso también nos ha ocurrido a casi todos, y el arrepentimiento posterior por ser niñata en un mundo que te desclasa es muy triste puesto que gracias a ellos has estudiado, comido y vestido hasta estar donde estás y posees un carácter seguro que no sólo proviene de ti. Me molestó que confiara más en la madre de Obinze que en la suya, esos deslumbramientos suceden, así que le echo esta bronca con conocimiento de causa porque también va por mí.
Ifemelu en su búsqueda del amor siempre se adapta, hay muchas formas de dominio que no reflejan maldad, pero que tampoco son atribuibles a simples rasgos de temperamento o carácter, Blaine tal vez sin darse cuenta hace que ella se sienta inferior intelectualmente, y la adoración que él siente por su hermana es más que tóxica, una estirada insufrible.
En su relación con Kurt, un hombre joven rico y encantador de padres republicanos -la derecha de allí- que no se privan de soltar sus perlas de rancio abolengo, conservador y altivo, él parece un coleccionista de mujeres exóticas, e Ifemelu con él una cenicienta con príncipe, pero es humano y tentador dejarse agasajar.
Sólo con Obinze se sentía valiosa y tampoco es bueno porque vale por sí misma, no por vivir en el deseo del otro o bajo su punto de vista.
El amor propio es fundamental, y ella lo busca, con sus equivocaciones, contradicciones y auto-boicot. Como siempre digo: comprender no es justificar, pero nos pasamos la vida aprendiendo a base de tropezones en el terreno sentimental.
A veces confundimos la dignidad con el orgullo ¿cómo es posible que deje a un hombre que le pone el mundo a sus pies? se preguntan muchos.
Todos necesitamos que nos echen un mano para salir adelante, Kurt parece un hada madrina, pero su mérito es el dinero y la ascensión de Ifemelu en esa etapa es que se ha arrimado a él, aunque ninguno de los dos sea consciente, como es natural se pueden dar ambas circunstancias, amor y vida cómoda, pero siempre que se coloque en primer lugar a la persona.
“Se sentía en la periferia de su propia vida”, nos dice en una de las págins la figura del narrador, y esa para mí es la clave de todo el libro.
Tal vez en toda la década en la que Ifemelu vive en los Estados Unidos no consigue encajar porque ella lo que busca es la autenticidad. Y no es fácil de encontrar. No se trata de adaptarse, de acatar normas sin ponerlas en cuestión.
REINO UNIDO
Mientras tanto Obinze en Londres pasa las de Caín, todos mienten a las familias para no preocupar ni defraudar, ante la necesidad surgen los aprovechados como los propios compañeros y compatriotas que te cobran la mitad del escaso sueldo por dejarte la tarjeta sanitaria para que puedas trabajar con su nombre. La falsificación de documentos es moneda de cambio para sobrevivir en el abandono. Y el máximo desprecio hacia un ser humano invisible es el de quien deja los excrementos pegados en la tapa de un retrete público o en el dormitorio de un hotel sabiendo que alguien tendrá que limpiarlo después con sus manos por muy enguantadas que estén. Hasta los gatos entierran sus evacuaciones. El narcisismo no tiene perdón.
Podría hablar sin parar porque todas y cada una de las tramas y subtramas son subrayables. La novela ha sido un éxito universal, tal vez porque logra concretar con grandes dosis de humor y de ternura una crítica social serena, afable y pacífica sin dejar nada por decir ni a títere con cabeza.
Los libros nos reflejan y nos sueltan verdades que cara a cara nadie se atreve a decirnos y con esa indiscreción tan discreta establecemos las relaciones más íntimas y sinceras entre desconocidos que al salir por la contraportada nunca más lo son.
Un abrazo y hasta el próximo encuentro. Cuidaos mucho.
Pili Zori